¡Tu carrito está actualmente vacío!
Juan y los Murmullos. Diálogos con la vida y la obra de Juan Rulfo. Parte 2.

Araceli Soní Soto[1]
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
Ilustraciones de: Flavio Villalvazo Chávez
El carácter metaficcional en el relato 39 se observa con claridad cuando vienen a la cabeza de Juan Preciado las palabras dichas por su madre antes de morir, quien le recomienda visitar a su padre Pedro Páramo: “todo lo que debió darnos y nunca nos dio, cóbraselo caro, hijo”. La novela dice algo similar: “El abandono en que nos tuvo, mi hijo, cóbraselo caro” (Rulfo 2018: 89), lo cual se reitera y complementa con lo escrito desde el primer fragmento: “—No vayas a pedirle nada. Exígele lo nuestro. Lo que estuvo obligado a darme y nunca me dio… El olvido en que nos tuvo, mi hijo cóbraselo caro” (Rulfo 2018: 73). Estas frases vuelven a menudo a Juan Preciado durante el desarrollo de la historia; Cristina Rentería las reproduce para enfatizar la presencia de este personaje como testigo del sufrimiento de su padre ante la inminente muerte de su amada.
En la minificción 43 (p.65), Juan Rulfo dice a Juan Preciado lo que piensa sobre David Alfaro Siqueiros y sobre las diferencias entre dos géneros artísticos: la pintura y la literatura. El diálogo se produce con información externa a la novela Pedro Páramo, únicamente se menciona a Juan Preciado, pero este no intercambia información con Rulfo; el nombre de este no se menciona en esta minificción, aunque los lectores sepamos que la voz narrativa es la de él. La narración trasluce la admiración de Rulfo por Siqueiros: “Lo veo como una sombra en la lejanía, mucho más grande que yo. Así es él: va un paso adelante de mí”, a la vez compara la manera de ver el mismo mundo con dos medios de expresión distintos. Siqueiros ve los mismos tonos, las mismas formas, es decir, pinta tal y como Rulfo imagina la vida. Este intenta imitarlo, pero lo hace con las únicas armas de las que dispone: las palabras. Ambos artistas narran historias, los cuadros del pintor son como cuentos pequeños, en tanto que los murales son como las novelas. El diálogo, en este relato, también se establece con algunos datos biográficos de Rulfo, al mencionar su afición por la fotografía, misma que le hace recordar los trazos de Siqueiros, y al mencionar la compañía Euzkadi, donde el escritor laboró en algún momento.
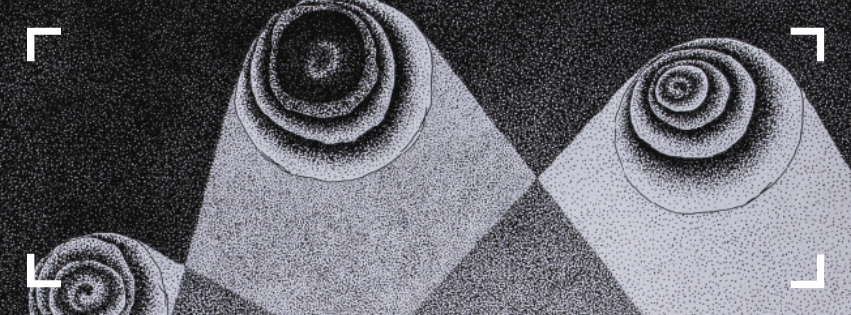
Veamos la forma en que otras minificciones de Juan y los Murmullos dialogan con algunos aspectos de la vida de Rulfo. La minificción 11 (p. 32) dice, “Los Murmullos se asoman al mundo desde los ojos del niño. Frente a ellos, una mujer como de cera no respira, no se mueve”, la cual nos remite a la orfandad del niño Rulfo, quien, en este relato, desde su nacimiento advirtió la presencia de esos sonidos que le cantaban como si lo hiciera su madre, pero que fueron incapaces de aliviar su soledad. Sin embargo, el más joven de los Murmullos le dice al niño: “Algún día, tu destino se aclarará”. Es decir, el Murmullo anuncia el destino de Juan Rulfo: su inmortalidad como escritor, en este pequeño texto que deja mucho a la imaginación de sus lectores.
Además de la presencia de innumerables referencias veladas e imaginarias a la vida del escritor, como en el caso antes analizado, en Juan y los Murmullos el diálogo con la biografía de Rulfo se manifiesta, también, con datos verídicos combinados con elementos ficcionales. La minificción 29 (p. 51), da cuenta de ello: “Juan bebe para encontrar a las musas, pero halla a los Murmullos, que discuten, observan y se compadecen de él”; después el texto alude a “su tos infantil cuando no para de fumar”. Juan escucha las historias y los recuerdos de los murmullos, “mientras él, escribe, escribe, escribe…”. Este relato que incluye la real afición de Rulfo por la bebida, el tabaco, la creación literaria y la búsqueda de inspiración (las musas) refleja, de cierto modo, su carácter introvertido, tímido y reflexivo, pues si bien, el texto connota regocijo y satisfacción, esto se atribuye a los murmullos, en tanto que del personaje dice: “Juan, testigo invisible, los escucha…”.
La minificción número 41 (p. 63) reitera algunos datos de la anterior y agrega algunos más. En esta Juan “escucha viejos discos en la mesa del comedor, fuma y bebe Bacardí […]. Clara se lleva a los niños cuando la violencia […] se enciende.” Este fragmento se antecede por una pequeña descripción sobre el estado de ánimo del personaje: la tristeza que nunca lo abandona, los “recuerdos del orfanato, de su soledad”. La autora, a diferencia del caso anterior, no atribuye los vicios del escritor a la búsqueda de inspiración, sino a su historia de vida: su estancia en el orfanato entre los diez y los 14 años, a causa de la muerte violenta de su padre durante la rebelión de los cristeros (1926-1928); a la ruina familiar y a la posterior muerte de su madre (González Boixó: 2018: 13).
En el ambiente violento de este relato, los murmullos, es decir, la fuente de inspiración del escritor, también padecen su repudio: les grita “que se larguen, que lo dejen en paz” que no tienen derecho a opinar sobre su vida, como si su talento para escribir no fuera suficiente para sanar su espíritu. Quizá este sea uno de los motivos por los que Rulfo dejó de escribir; inferencia que derivo de este relato de Cristina Rentería, el cual proporciona las pautas para interpretar un ángulo subjetivo distinto, a lo ya mencionado por la crítica: su exigencia consigo mismo para buscar la perfección. Esta minificción como muchas otras incluye la presencia de Clara, la esposa de Rulfo, quien ocupó un importante lugar en su vida.
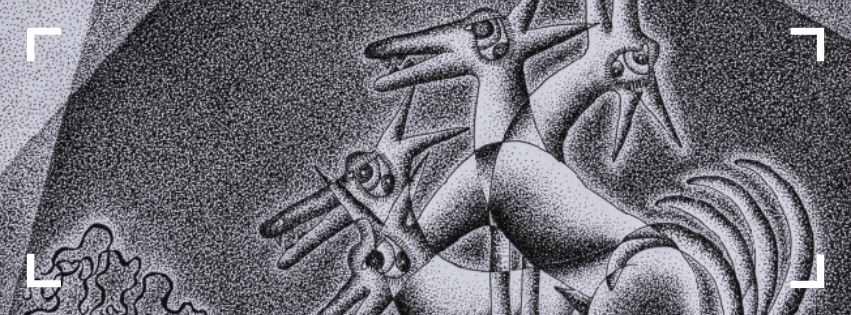
Otro de los minirrelatos que también expone la lucha de Rulfo consigo mismo entre escribir y dejar de hacerlo es el 62 (p. 84). Se trata de una ingeniosa y lúdica narración al modo de una escenificación en la que el escritor sostiene una intrincada pelea con su propia sombra, generada por efectos de la luz en un entorno teatral. Juan pretende liberarse de ella, pues el significado metafórico de la sombra es la escritura. La sombra:
[…] lo rodea a través del suelo, lo acecha como un ave de presa. […] lo huele, le lame la piel. […] Su sombra se impone y, con su nuevo tamaño, ataca. Se trepa como una hiedra, le oprime las piernas, le muerde el cuello.
Finalmente, los movimientos corporales de Juan propician que su sombra logre fundirse con la luz. El público lo aclama, pues el hombre ha domado a su presa, se ha liberado de ella: “Genio, el mejor, eterno, grita la ovación. Mientras Juan escucha el gemido de dolor de su sombra”. La minificción concluye: “No volverá a escribir”. Los términos “Genio, el mejor, eterno” adquieren un segundo sentido, no solo el que aplaude el público por subyugar a la sombra en el escenario, sino también el que se lee entre líneas: la genialidad probada de Rulfo, aun cuando no vuelva a escribir. Aquí se recrea, asimismo, el amor de Clara puesto a prueba: Juan la mira “junto a él, tan preciosa. Triste, lo acepta”, esto es, su esposa lo amará pese a su decisión, aunque le cause tristeza.
La minificción 23 (p. 44), recrea la entrega del primer cuento de Rulfo[5] en una escena ficticia. Por la importancia de este evento para el escritor, Cristina Rentería adopta en este relato los rasgos de una crónica: la hora en la que camina Juan con dirección al café donde pretende entregar el sobre que lleva bajo el brazo; los hombres que lo miran; el calor que lo invade de piernas a cuello, quizá por la tensión; las nubes grises; su llegada a la mesa, la presencia de la mesera, el café que le sirven mientras un murmullo le dice: “Confía”. Juan conversa con un hombre, cierran tratos, se estrechan la mano, hasta que, de nuevo, su voz interior lo hace extender el sobre. El relato sube de intensidad: la lluvia arrecia y el escritor vive ese momento como el principio del diluvio; este lo anuncia un integrante de un grupo de comensales en el café, mientras otro, pregunta: “¿cuántos se salvarán ahora?”. Juan demuestra su júbilo con una broma: “No hemos traído el arca”, ya distendido por entregar su primer cuento, que suponemos lleva en el sobre.
Otros de las minificciones relativas a algunos elementos biográficos profesionales del escritor se encuentran en la minificción 37 (p. 59). En esta se menciona su estancia en el Centro Mexicano de Escritores como becario, que en la imaginación de Cristina Rentería es un lugar hostil “que, quizá por ello, huele a hogar”, cuya diferencia, según la autora, con San Gabriel, es que en aquel nadie entiende ni de sus noches, ni de sus madrugadas bochornosas. La referencia a San Gabriel es un detalle biográfico, ya que se trata del pueblo donde habitó Rulfo durante su infancia, cuando su familia se trasladó a ese lugar, de su natal Apulco; ambos ubicados en el distrito de Sayula, Jalisco, México. También se menciona aquí, el título anterior de la obra Pedro Páramo: “Los Murmullos”, dato ya esclarecido al comienzo del presente texto. Casi al finalizar las siete líneas de esta minificción, Juan dialoga con un Murmullo y hace evidente su indecisión respecto al título: “Y si le llamaras de otra forma? […] ¿Comala? Tienes razón –responde Juan– Como en Pedro Páramo”; frases que dotan de humor e ironía a esta minificción.
Además de los componentes intertextuales, dialógicos, metaficcionales ya mencionados, en Juan y los Murmullos abundan muchos más. Algunas minificciones repiten con insistencia los mismos elementos, lo cual sobresale en el conjunto de relatos, en los que el niño funge como personaje, cuya intención es imaginar la infancia de Rulfo. En otro grupo, se insiste en la presencia de Clara, pareja del escritor, lo que hace hincapié en su importancia en la vida de Rulfo. A estos rasgos dialógicos relativos a la vida del escritor, imaginada, en el primer grupo y real, en el segundo (por lo menos de manera parcial), se suman otras alusiones biográficas, tales como la inclusión de la abuela, su tío Celerino, un premio recibido o alguna entrevista. Respecto a la intertextualidad con su obra también hay muchas otras menciones: a la revuelta de los cristeros, a El llano en llamas, entre otras. Por otra parte, varios de los textos dialogan entre sí, al interior del mismo libro.
En Juan y los Murmullos destaca un sistema de implícitos y metáforas con dominante poética, irónica y lúdica. Son textos abiertos, inconclusos, ambiguos, polisémicos, enigmáticos, sujetos a la interpretación de cada lector, cuyo sentido deriva de cada minirrelato, del vínculo entre todos ellos, del conocimiento de la biografía del escritor y de la obra Pedro Páramo. En su conjunto, el libro constituye una alegoría de la vida y la obra del mexicano Juan Rulfo, pues abarca, reemplaza y representa su historia personal y literaria, y proyecta la idea general de su obra y de su estilo. Juan y los Murmullos es un libro, que por sí mismo, invita al disfrute, mediante un ejercicio intelectual de asociación, el que, ante la inexistencia de un único protagonista que guíe el sentido de una sola historia, desplaza su función narrativa hacia experiencias lúdicas y poéticas.
Referencias
Bajtín, Mijaíl (1978), Esthétique et téorie du roman. Paris, Gallimard.
Bajtín, Mijaíl (2011), Las fronteras del discurso. Buenos Aires, Las cuarenta.
Eco, Umberto (2000), Lector in fabula. La cooperación interpretativa en el texto narrativo. Barcelona, Lumen.
Frenk, Mariana (2010), “Pedro Páramo” en, La ficción de la memoria. Juan Rulfo ante la crítica. México, UNAM.
Galaviz, Juan Manuel (2010), “De los murmullos a Pedro Páramo” en, La ficción de la memoria. Juan Rulfo ante la crítica. México, UNAM.
Gadamer, Hans-Georg (2012), Verdad y método, Madrid, Sígueme, Salamanca.
González Boixó, José Carlos (2018), “Contextos” en, Pedro Páramo, Edición 31. Madrid, Cátedra.
Jauss, Hans Robert (1987), “El lector como instancia de una nueva historia de la literatura” en Estética de la recepción. Madrid, Arco Libros.
Rentería, G. Cristina (2020), Juan y los Murmullos. Málaga, Ediciones Azimut.
Rulfo, Juan (2018), Pedro Páramo, Edición 31. Madrid, Cátedra.
[1] Doctora en Letras modernas, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, México.
[5] En Juan y los Murmullos, en el ángulo inferior derecho, aparece el año 1938. Con esto la autora data la fecha de entrega del primer cuento de Rulfo. Si bien el libro sobre que escribo es de ficción y refiere a la entrega y no a la publicación del primer cuento del escritor, conviene aclarar que Rulfo publicó su primer cuento en 1942, según la “Cronología” que aparece en los estudios preliminares de la novela Pedro Páramos, a cargo de la editorial Cátedra (2018), edición 31.
