¡Tu carrito está actualmente vacío!
ENTREVISTA A MIGUEL FERNÁNDEZ M.: AUTOR DE DISQUISICIONES DE UN PELMA (SEGUNDA PARTE)

Continuamos con la entrevista a Miguel Fernández M., autor de Disquisiciones de un pelma. Entrevistado por: Francisco Javier Rodríguez Barranco, director de Ediciones Azimut.
Ilustraciones de Miguel Fernández M.
Cuando éramos niños, los fines de semana empezaban después de la comida del sábado, ya que el sábado por la mañana era laborable. Bancos, oficinas… todo estaba abierto. Hoy en día, afortunadamente, el finde empieza el viernes cuando acaba la jornada laboral.
¿Qué opinión tiene Serafín del fin de semana?
Para él, el fin de semana debería consistir en tirarse a la bartola y no hacer absolutamente nada. Eso es descansar. No acaba de entender todas las actividades que la gente se plantea para el fin de semana: salir aquí o allá, hacer deporte, montarse en una caravana con todas tus cosas para plantarse en un sitio diferente y hacer exactamente lo mismo que hacen en casa, pero más incómodos… Serafín diserta ampliamente acerca del fin de semana, y de lo que se debería hacer y lo que no, pero al fin y al cabo él lo pasa dando la vara aquí y allá, así que tampoco se lo toma con demasiada tranquilidad. Pero así es él, pasando la navaja de Ockham a todo y analizándolo en su desnudez. Creo que dentro de lo retrógrado que puede llegar a ser, no deja de tener algo de razón en las cosas que dice, al final. Nos complicamos mucho la vida. Creo que estamos muy influenciados por la sensación de que el tiempo pasa y que lo hemos de aprovechar al límite, así que sentarse en un sofá a ver la tele resulta una pérdida de tiempo imperdonable. La vida pasa, nos dicen, y hay que exprimirla al máximo. Y como el tiempo parece pasar más rápido a medida que envejecemos, esa sensación se acentúa.

Y en esas estamos cuando, de repente, sufrimos la invasión de los muebles del Norte, otro de los capítulos del libro.
Sí, estas «franquicias escandinavas», como él las llama. No le gustan nada estos establecimientos, primero porque le cansan mucho, no acaba de entender el porqué de esos recorridos tan sinuosos y extensos que debes hacer en compañía forzosa de un montón de gente, pasito a pasito, sin forma de salirse de ese intrincado laberinto que discurre por todas las secciones. Tiene sus propias opiniones acerca del tamaño de las cosas, de su diseño… No se mencionan nombres, pero está claro a qué establecimientos nos referimos. Además, uno se pierde con mucha facilidad en estos sitios, se desorienta. Creo que le ha pasado a todo el mundo, tomando los famosos atajos, de forma que ya no sabes si vas para adelante o para atrás. Hasta tal punto llega la cosa que han tenido que colocar unas flechas luminosas para marcar claramente el sendero que nos lleva a las cajas, finalmente. Pero se ha perdido mucha gente y a algunos no les han llegado a encontrar todavía. En alguna de estas secciones recónditas debe hallarse el cadáver de alguno de estos clientes desaparecidos. Serafín narra el famoso caso de un señor de Cuenca que sobrevivió durante meses a base de albóndigas y codillos que sustraía del restaurante por las noches, incapaz de orientarse en el establecimiento. Desarrolló un miedo cerval a los uniformes amarillos de los empleados y tuvo que sufrir una desintoxicación en supermercados y colmados de barrio (que tienen una organización y distribución más nuestra) tras hallarle fortuitamente en la sección de alfombras.
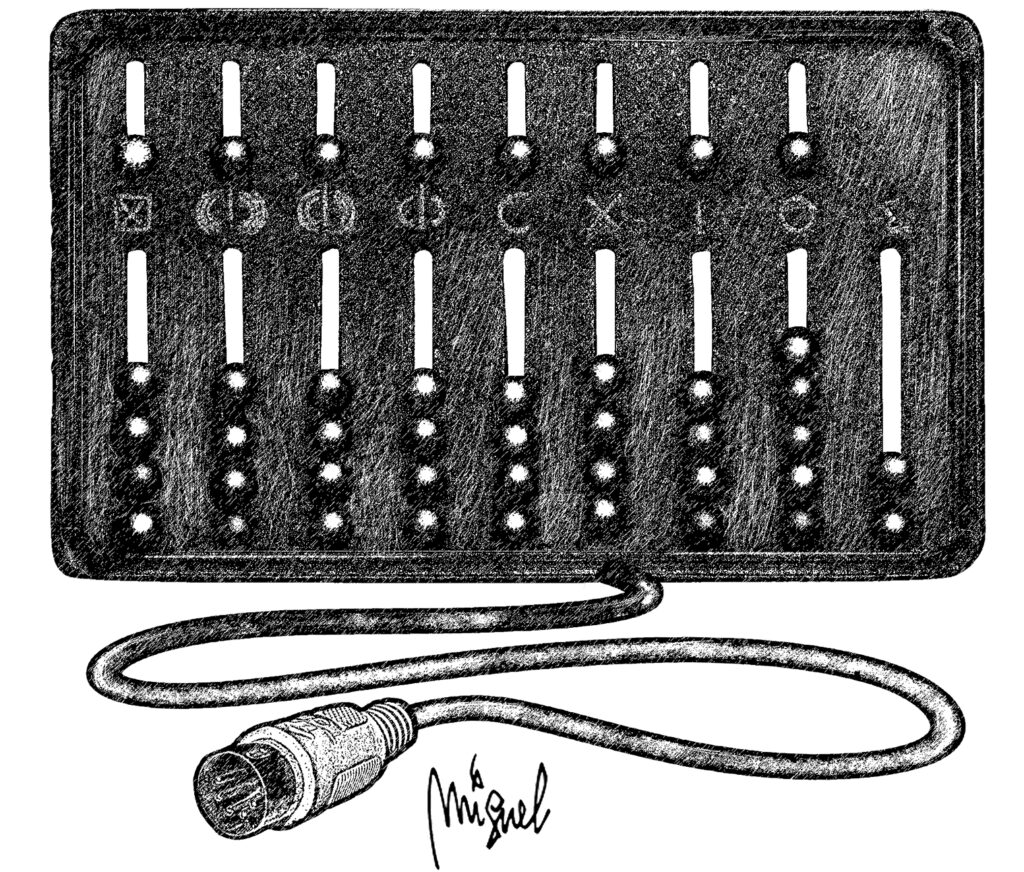
En los establecimientos más modestos de barrio a los que algunos estamos acostumbrados, la fidelización de los clientes es muy importante. ¿Cómo se fideliza a los mismos en las grandes superficies?
Bien, las grandes superficies son lugares donde puedes encontrar todo lo que necesitas, abastecerte y cargar con todo ello de una sentada, pero al cliente no se le trata ni bien ni mal: simplemente es que no se le trata. Te dan todo el tiempo del mundo para hacer tus compras, pero cuando llegas con ellas a la caja, la cajera prácticamente te las tira a la cara para que las metas en una bolsa y salgas del establecimiento lo más rápidamente posible. Serafín no acaba de entender muy bien estos lugares. No los acaba de entender porque en sus tiempos, había muchos menos artículos para escoger, tanto en higiene, como en limpieza, etc. Ahora vas a comprar un desodorante y entre diferentes marcas, versiones y formatos, como cincuenta o sesenta a escoger, cuando en su época, con un poco de bicarbonato ya se apañaban. Son estos excesos de la sociedad de consumo moderna los que le desconciertan… Hipoalergénico, con o sin alcohol, de 24 o 48 horas de duración, que manchen o no la ropa, para ropas oscursas, con o sin talco, rollón, spraiy, crema… ¡Demasiada oferta! Tendría que haber un par de desodorantes distintos, escogerías uno y no te calentarías tanto la cabeza. ¡Incluso harías la compra más rápido!

Sí, efectivamente. Hoy en día, debido a estas grandes superficies, están desapareciendo los comercios de barrio de toda la vida, como, por ejemplo, las droguerías. Ahora ya no sabes dónde preguntar cómo quitar una mancha de un sofá, por ejemplo…
Sí, en estos grandes establecimientos no hay empleados que te aconsejen en cuanto a qué producto necesitas. Recuerdo muy bien las droguerías de las que hablas. Yo siempre iba a la droguería a comprar ronquina a granel para mi padre. Decía que fortalecía el pelo, aunque el tiempo acabó demostrando que no tenía ninguna eficacia en ese sentido. Pero la presentación del producto era preciosa, con un color ambarino y aquellas ramitas dentro. Nosotros íbamos allí con aquellas botellitas de plástico pulverizadoras y el droguero medía con su medidor de cánula la cantidad deseada y nos rellenaba la botellita. Por las mañanas escuchaba desde mi cama a mi padre en el lavabo, pulverizándose generosamente la ronquina por el pelo, ya un poco escaso. Estos comercios de barrio ni siquiera tenían nombre. Eran «la tienda de la señora María» o «la del señor Paco». Llegabas allí y no se te ocurría coger nada tú mismo, claro. ¿Cómo ibas a coger tú las cosas? Tú se las pedías a la señora, y la señora te las daba. ¡Allí tenías los sacos arremangados con los garbanzos y las lentejas, y el precio clavado encima sin más miramientos, que mejor que eso no hay nada! Detrás del mostrador, estaban aquellas estanterías hasta el techo con latas, botes, cajas… Tenían estos dependientes aquellos artefactos que tanto nos fascinaba y que (esto lo supe años después) se llamaban «alcanzadores», un nombre de lo más adecuado. Unos palos largos con unas pinzas grandes y otras pequeñas, forradas de goma, y que se accionaban con algo parecido al freno de una bicicleta, que utilizaban para coger las cosas más altas, aunque muchas veces se les caían los productos encima directamente, dado que a veces resbalaban. Aquello tenía su encanto, era más personal. Te conocían a ti y a tu familia. Yo iba a comprar sin dinero: «apúnteselo a mi madre», decía. Y pinchaban la cuenta en un taco de madera con un clavo, donde estaban las cuentas de los demás clientes. Luego pasaba mi madre y pagaba su cuenta, retirándose éesta del susodicho clavo. Pero es que, en las grandes superficies, cuando aún las cajeras tecleaban los precios al pasar por caja, nunca tenías la certeza de si te cobraban correctamente. En ocasiones, de recién casados, hicimos el experimento de ir sumando en una calculadora los precios de los artículos que íbamos metiendo en la cesta y… nunca coincidía la cifra final. Además, siempre a favor del establecimiento. La señora Nieves, la dueña del colmado de barrio de mi infancia, colocaba todos los artículos a la derecha de la balanza, e iba pasándolos a la izquierda mientras anotaba los precios en un trozo de papel de estraza. ¡Y luego te dejaba repasar la suma cortésmente! Esta confianza y esta calidez sí que se han perdido, claro. Ahí Serafín tiene su razón, sin duda.

Otro de los capítulos habla de la medicina, del sistema sanitario. Todos recordamos aquellos practicantes de la época y sus bandejitas metálicas, el procedimiento de calentar la aguja… Todo aquello parecía una tortura de la Santa Inquisición.
Es cierto. Yo tenía tanto miedo de la señora Amparo… La señora Amparo era la practicante de la zona que venía a pincharte (como se decía entonces) a domicilio. Su aspecto era el de una señora de la época, pendientes de bola, pelo cardado, gafas enormes… Pero de su bolso sacaba un estuche de plástico que contenía las jeringas de cristal y las temidas agujas. La verdad es que las inyecciones de hígado de bacalao que me ponía dolían mucho. La sanidad de la época era muy precaria, de todas formas. Lo asombroso era que la gente se curase. El procedimiento para conseguir visita era como muy casero también. Ibas por la mañana al ambulatorio y allí encontrabas, junto a la entrada, un ujier de uniforme, ante un taco de madera con un montón de clavos verticales. En cada clavo, ensartados, unos círculos de cartón del tamaño de una moneda de diez duros, con el nombre del médico y el número de la visita garabateados a bolígrafo. Pedías un número para el doctor que había de visitarte y el señor te daba uno de aquellos circulitos de cartón. Te lo llevabas a tu casa, y cuando llegaba la hora de visita de tu médico tenías que estar allí con el número. Allí nació la famosa expresión «quedarse sin número» cuando los círculos de tu médico se agotaban y no podías conseguir visita ese día. Cuando entrabas en el consultorio del doctor, le entregabas ese número a la enfermera, y éste volvía luego a su sitio en el clavo, en el orden correcto, para el día siguiente. Evidentemente, cuando llegabas al ambulatorio tenías que preguntar quién tenía el número anterior y quedarte con su cara, y dar tu número cuando alguien lo requería, para mantener los turnos. Nada de pantallas avisando de tu turno ni estos avances que tenemos hoy en día… También, en la época se pagaba una cuota llamada «iguala» a algunos médicos, y entonces tenías preferencia para que te visitase a domicilio o en su consultorio privado. Como serían las mutuas de saludo hoy en día.

«Miguel nació en Badalona en 1963. Lleva desde los 17 años dedicándose al cómic y a la ilustración de una forma profesional, alternando sus labores de dibujante y guionista especializado en Disney con colaboraciones para franquicias como Mattel, Fox, Playmobil o Lego.»
Libros del Miguel Fernández M.
-
Producto en oferta
 Disquisiciones de un pelmaEl precio original era: € 16,00.€ 15,20El precio actual es: € 15,20.
Disquisiciones de un pelmaEl precio original era: € 16,00.€ 15,20El precio actual es: € 15,20.

