¡Tu carrito está actualmente vacío!
Juan y los Murmullos. Diálogos con la vida y la obra de Juan Rulfo. Parte 1.

Araceli Soní Soto[1]
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco
Ilustraciones de: Flavio Villalvazo Chávez
Juan y los Murmullos, de Cristina Rentería Garita, contiene un conjunto de 68 minificciones agrupadas en un libro publicado por Ediciones Azimut en 2020, en Málaga, España. La obra es un ejercicio intertextual y creativo con el inevitable sello de su autora, quien dialoga con información biográfica, personal y literaria del escritor mexicano Juan Rulfo. Recurre a personajes, lugares, frases, situaciones, momentos históricos recreados, sobre todo, en Pedro Páramo, a los que se añade otro tipo de información ficcional y derivaciones ajenas a la obra, en ocasiones, irónicas, lúdicas y alegóricas.
La exuberante bibliografía sobre Pedro Páramo y su autor se distingue de Juan y los Murmullos por su naturaleza minificcional con atributos originales. El libro no solo coadyuva a la difusión de la obra base y al reconocimiento del escritor, sino que pone a nuestro alcance renovadas experiencias estéticas mediante recreaciones poéticas propias de nuestra contemporaneidad: las minificciones, textos muy breves con una o varias verdades ficcionales, cuyo sentido depende, más que en otros géneros, de la interpretación de cada lector. Sus rasgos más sobresalientes son la intertextualidad o diálogo con otros textos, ya sea a manera de citas literales o en forma alusiva; su carácter metaficcional, es decir, una composición cuya base es una ficción anterior; su naturaleza fragmentaria mediante relatos construidos con ideas implícitas. Predominan las metáforas al servicio de un subtexto, que puede ser poético, lúdico o de otra índole. Las minificciones exigen, generalmente, una lectura irónica, de acuerdo con un contexto y son escrituras abiertas a la interpretación.

En Juan y los Murmullos los rasgos artísticos de las minificciones son el resultado del diálogo de su autora con la vida y la obra de Rulfo. Recordemos que el ruso Mijaíl Bajtín refirió al diálogo no únicamente como la interlocución entre hablantes, sino como una escritura en la que se lee a otros. En ella se incorporan elementos de obras del presente y del pasado, además de referencias al entorno social e histórico, con las que se construye una obra distinta, la que, a su vez, dialogará con las posteriores y con su público receptor (2011: 69). Es así, que toda escritura es una mutación de textos previos, es un diálogo constante con las distintas voces de la cultura y, en este sentido, Juan y los Murmullos es una interlocución con la novela Pedro Páramo, con El llano en llamas, con Rulfo, con el entorno y con sus receptores.
Juan y los Murmullos nos recuerda uno de los títulos que Juan Rulfo había dado a Pedro Páramo[2] antes de su publicación, el que tenía al entregar su obra al Centro Mexicano de Escritores, donde fungió como becario de 1953 a 1954. Este texto mecanográfico lo nombró, “Los murmullos”, que cambió por el que ahora conocemos al realizarse la primera edición.[3] De aquí que Juan y los Murmullos sea un título eficaz, al incluir el nombre de un personaje fundamental de la novela, a la vez, narrador: Juan Preciado; al designar al escritor Juan Rulfo y al adjuntar, los Murmullos, sustanciales en la atmósfera de Pedro Páramo y retomados de manera constante en las minificciones de Rentería Garita, a modo de narraciones poéticas en prosa, cuyo fin explícito es rendir homenaje al mexicano Rulfo.
La extensión de las 68 minificciones de Juan y los Murmullos nunca excede el tamaño de una página, muchas de ellas son de cinco, cuatro, tres, dos o una línea. Cada una constituye una unidad independiente, es decir, su serialidad no conduce al establecimiento de un hilo narrativo para contar una sola historia, sino que adquieren sentido en forma individual, aunque todas aludan a detalles de la vida real o imaginaria de Rulfo o a episodios muy fragmentarios de los roles de los personajes de Pedro Páramo; es en este sentido que la obra es de carácter metaficcional. Esta (la metaficción) es el punto de partida que hace posible la construcción de los minirrelatos y el recurso creativo de la escritura, cuyo lector implícito es quien conoce algunas de sus convenciones: la información biográfica de Rulfo, los personajes, la atmósfera; en sí, la obra. El entendimiento de estos códigos permitirá que los lectores capten la subversión de sentido, en ocasiones irónica y lúdica. La ironía es el rasgo de la minificción que incentiva la participación del receptor, aún más que otros géneros, pues para su comprensión es de gran importancia el horizonte del lector, es decir, su información previa o su competencia cultural.[4] La ironía desvía el sentido al reformular los contenidos de la obra base, encauzando la interpretación en una dirección distinta a la habitual, más allá del sentido común.
Los murmullos abundan en las creaciones literarias del compendio escrito por Cristina Rentería. Según escribe: ordenan el caos, nombran los colores, hacen las palabras, identifican la noche, esperan, se compadecen, “resisten abrazados por los hombros”, “reconocen el mundo”, perciben la claridad, revelan lo que hay después de la muerte. De acuerdo con la autora: “El espanto de lo evidente, o quizá la comprensión de lo extraño, empuja la voz hasta el fondo del adentro”, razón por la que en Comala ya no se escuchen gritos de dolor, ni de pánico (Minificción 10: 31), sino tan solo murmullos. Este empujar la voz hasta “el fondo del adentro” es una metáfora que define con admirable precisión el significado de los murmullos en la obra Pedro Páramo, pues son las voces provenientes del adentro de los difuntos, aquellos que están en el más allá, los que emergen de los muertos en su deambular por Comala. Son, asimismo, los que matan de susto al personaje Juan Preciado y los que escuchará ya estando en la tumba.
Los murmullos son la materia novelesca de Pedro Páramo, los clamores y susurros con los que se teje el entramado de la obra, los hilos de sonido que dan sentido a los relatos de los fallecidos, la liberación expresiva de los personajes, esto es, son una parte fundamental del ejercicio imaginativo de su creador en el tiempo y en el espacio, ya que no existe obra artística que no se sirva del cronotopo (Bajtín, 1978). Sin embargo, la temporalidad dominante en la novela no es la idílica etapa de Comala, la que habitó en la memoria de Dolores Preciado (madre de Juan Preciado), con el verdor de sus llanuras y la fertilidad de sus tierras, sino la del pueblo que yace “sobre las brasas de la tierra, en la mera boca del infierno” cuando “los que allí mueren, al llegar al Infierno regresan por su cobija” (Rulfo, 2018: 75), debido a la condena infringida por el cacique Pedro Páramo. La espacialidad está en el pueblo de Comala, el lugar donde los ecos parecieran encerrados en los huecos de las paredes o debajo de las piedras (Rulfo, 2018: 109). Es a partir de esta materialidad poética de Pedro Páramo que emerge Juan y los Murmullos con la suya propia.
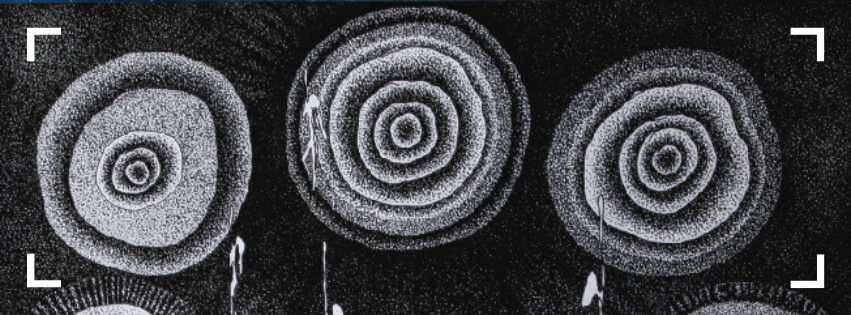
En esta última, los murmullos no son las voces apagadas e imprecisas que impregnan la atmósfera mortuoria de la novela Pedro Páramo, sino que se convierten, en gran parte de los minirrelatos, en sujetos activos, aunque también cumplen otras funciones. En la minificción 6 (p. 29): “un Murmullo dice [al niño], empuja la puerta”; pero después, los siseos agudos provendrán de las personas ocultas en los libros de la biblioteca del cura. Esas voces revelarán al protagonista (el niño) lo que hay después de la muerte: “Ábrelos[los libros]. Esperan decirte cómo es todo después de abandonar la jaula del del cuerpo”; esto es, los clamores ordenan al niño lo que debe hacer: empujar la puerta y abrir los libros; estos revelarán el misterio que todos los humanos quisiéramos saber al abandonar “la jaula del cuerpo”. Finalmente, al concluir las seis líneas del minirrelato, el Murmullo interpela al protagonista: “¿Los oyes?”(a los murmullos).
Los mecanismos intertextuales, el diálogo con la obra Pedro Páramo se advierte con la presencia de esas voces, que en este relato desempeñan un doble papel: el de sujeto que ordena al niño y la expresión de su deseo por desnudar el enigma de la finitud. Otros elementos intertextuales son: la presencia del cura, quien pudiera ser el padre Rentería de la novela y el misterio de la muerte que esperan revelar los libros a través de su sabiduría. Esta incógnita es la misma que Rulfo nos aclara mediante su ejercicio imaginativo a lo largo de su novela, la cual constituye una alegoría del más allá, de lo que sucede después de la muerte. Cristina Rentería incorpora otros elementos ajenos a Pedro Páramo: la biblioteca, el niño (alter ego del escritor, dadas las asociaciones a su biografía), las personas recluidas en los libros de la biblioteca de la casa del cura; es decir, las que emiten los siseos en esta minificción fantástica.
En la minificción 7 (p. 28), los murmullos no son los sujetos que ordenan la acción, sino que le llegan al personaje: “Juan Preciado presta oídos. ana… ana, ablo… ablo, ente… ente… Ecos diferidos, descompasados, resuenan sin cesar como en un mundo de espejos”. En este caso, Rentería Garita escribe con grafías los sonidos que emiten los muertos para representar los murmullos. Juan Preciado pregunta a un bulto negro: “¿Eres el diablo?” y escucha a su alrededor, “ablo… ablo…”. Entonces oye: “No, Juan Preciado, Soy Damiana Cisneros”. Y le responde:
__ Quítate el rebozo de la cara, que podrías ser cualquier gente.
ente ente
__ No quiero. Me he puesto muy fea…
__ ¿Pero qué te ha pasado, Damiana?
ana… ana…
En este ejercicio metaficcional, los protagonistas son dos personajes importantes de la novela Pedro Páramo: Juan Preciado, el narrador, y Damiana Cisneros, la caporal de todas las sirvientas de Pedro Páramo. Esta minificción imita un fragmento de la obra base en la que participan los mismos personajes. Enuncia el narrador:
__ ¡Damiana! –grité– ¡Damiana Cisneros!
Me contestó el eco: «¡ana …neros! ¡ana …neros!» (Rulfo, 2018: 111).
Únicamente que, en la obra de Rulfo, Juan Preciado, quien cruzaba el pueblo acompañado de Damiana Cisneros, desaparece de pronto y se queda solo en las calles vacías de Comala, mientras escucha los ecos de sus propias palabras. En tanto que, en la minificción de Rentería Garita, “Damiana se desmorona hasta que, en su lugar, solo queda el rebozo y, debajo, un alacrán transparente” (Minificción 7: 28). La imitación gráfica de los ruidos que dominan en este relato, le otorgan un carácter irónico y lúdico, una especie de burla fina y disimulada que su autora construyó a partir de la atmósfera lúgubre de la novela Pedro Páramo.

Otro minirrelato con claros elementos intertextuales y metaficcionales es el 39 (p. 61). En este, Juan Preciado, atraído por los sollozos, llega a “la casa grande”, donde yace acostada en la cama una mujer rubia y enferma con ojos azules, mientras un hombre la mira a través de la ventana; ellos son, aunque no se dice de manera muy explícita, Susana San Juan y Pedro Páramo. Este pasaje es la referencia al fragmento de la novela en el que el cacique desesperado observa a la única mujer que amó, mientras ella, en su lecho de muerte tiene alucinaciones eróticas con su anterior esposo muerto:
Mientras Susana San Juan se revolvía inquieta, de pie, junto a la puerta, Pedro Páramo la miraba y contaba los segundos de aquel nuevo sueño que duraba mucho (Rulfo, 2018: 164).
Rulfo nunca dice que Susana San Juan sea rubia ni de ojos azules, en realidad no describe sus rasgos físicos; sin embargo, sabemos que alude a ella porque esta minificción sostiene lazos intertextuales con la 9 del mismo libro, en la que la autora recrea la escena de Susana en su ataúd. Aquí Pedro Páramo recorre el cabello rubio de Susana San Juan, la llena de flores, le coloca una margarita en la boca y una corona alrededor de la cabeza. En este relato también hay referencias a la novela, aunque no directas, más bien, Rentería Garita, imagina los detalles de lo que pudo ocurrir durante el fallecimiento de la última esposa de Pedro Páramo de manera verosímil y acorde con la obra de Rulfo.
[1] Doctora en Letras modernas, profesora e investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, México.
[2] Pedro Páramo es una novela de renombre nacional e internacional: se ha publicado en Alemania, Francia, Norteamérica, Suecia, Italia, Noruega, Dinamarca. Según Mariana Frenk (2010: 44-45), al momento de publicar el artículo citado, existía un marcado interés de muchas editoriales europeas en la publicación de la obra. A la fecha, se habla de su traducción a 30 idiomas.
[3] Pero antes de su entrega completa al Centro Mexicano de Escritores, Rulfo pensó en otros nombres: “Los desiertos de la tierra”; “Una estrella junto a la luna”. Lo anterior se constata con la revisión de los informes que Rulfo entregó a dicho centro, como parte de su compromiso de becario (Galaviz, 2010: 156 y160).
[4] El concepto horizonte de expectativas o conocimientos previos en los lectores, se amplía por Hans Robert Jauss (1987), teórico de la recepción estética, a partir del horizonte de preguntas de Georg Gadamer, padre de la hermenéutica moderna (2012), y la noción competencia cultural se desarrolló con amplitud por el semiólogo Umberto Eco (2000).
